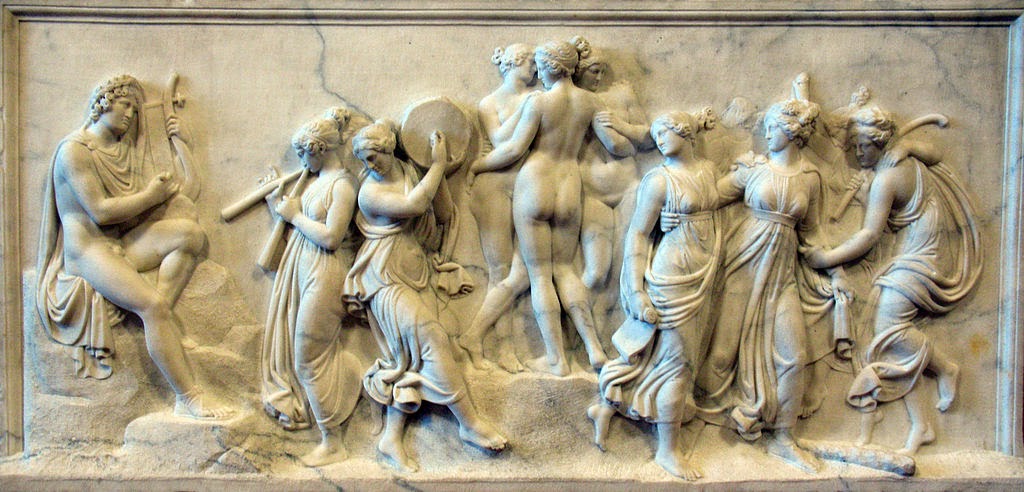Mi
tío fue el que me introdujo en el mundo de la mitología. Desde pequeñito me
había llevado a ver obras de teatro en Mérida, basadas en las grandes obras
literarias de Homero. Además, su casa estaba decorada con dibujos egipcios, lo
que hizo que la mitología egipcia, a parte de la grecolatina, me interesase.
Todo
ello derivó en mi interés por las civilizaciones antiguas, con lo que siempre,
a la vuelta del colegio, compraba en el kiosco de en frente de mi centro una
revista de Historia. Y en casa, después de comer, leía todo lo que estuviese
relacionado con aquellas civilizaciones y sus mitologías. Era fascinante.
Disfrutaba
como un niño de esas representaciones (cierto es que era un niño). Me fascinaban
las historias que había entre los dioses y los mortales. Esas historias épicas,
de amor, de enfrentamiento, llenas de ciencia y de ficción. Historias que eran
producto de la imaginación de esos ciudadanos, que las relacionaban con los
grandes eventos de la historia, como si los dioses hubieran jugado a las
figuritas de guerra.
Y
al fin y al cabo eran eso, historias. Historias que, aunque estuviesen relacionadas
con hechos auténticos, era imposible que ocurrieran en la vida real. Pensaba
que no podían existir personas que pudieran amar tan apasionadamente, a la vez
que deseaban lo peor a su peor enemigo. Que amasen a sus maridos, pero sintiesen
unos celos increíbles que las impidiesen ser feliz. Que tuviesen unos deseos de
venganza enormes, y al cumplir su venganza, su vida acabase vacía.
Yo pensaba que era imposible hasta que, a medida que iba creciendo, me daba cuenta de lo que realmente ocurría a mi alrededor. Mentiras y engaños, celos, amores, odio perpetuo, sed de venganza, ganas de poder sin importar quien cayese. Parecía tan increíble, pero mi inocencia me cegaba. Cuando quise darme cuenta de que aquellos mitos eran ciertos, no pude cambiar nada.